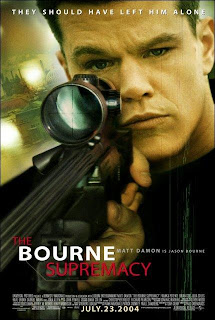(Mi comentario a "El golpe" (1973), de George Roy Hill)
Soy el personaje de Robert Shaw, y me dirijo a ustedes en ejercicio legítimo de mi derecho a demandar una rectificación.
Quiero protestar rotundamente por el tratamiento que recibo en esta película, un tratamiento tan sesgado como maniqueo como denigrante como injusto. En suma, ¿en qué soy yo peor que los simpáticos protagonistas, qué razones hay de mi lado, que no existan del suyo, para desfigurarme y ridiculizarme como los guionistas lo hacen?
Redford y Newman (en adelante, RyN) son exactamente el mismo tipo de canallas que yo –esa es la pura verdad–, con una diferencia, como mucho, de escala o de ambición (o quizá sólo de edad). Cuando Redford roba a uno de mis correos, lo que desata mi justa indignación, no está haciendo más que su trabajo diario. Su víctima resulta ser en este caso, accidental, excepcionalmente, un peón criminal, pero lo normal es que esa víctima sea una persona anónima, inocente, probablemente pobre. Y, en otro momento del filme, cuando Newman es interrogado acerca de sus andanzas, responde con displicencia: “He estado trampeando por esos pueblos de inmigrantes”. Muy noble, ¿verdad? ¿Y esta pareja de pícaros sin escrúpulos pueden ser “los buenos de la película”, atraer la simpatía del espectador, erigirse en sonrientes justicieros o ejecutores de no sé qué venganza?
Pueden hacerlo porque son RyN, porque son jóvenes, guapos y sonrientes, y eso es suficiente para el guionista (y, al parecer, para el espectador medio). Por la misma razón, yo me veo convertido en el villano sencillamente porque no soy famoso ni joven, porque no sonrío ni soy un guaperas. Esa es toda la diferencia entre ellos y yo. El resto –la diferencia ética, la identificación emocional– lo pone, simplemente, el puro instinto (por definición, irracional) del guionista y del espectador.
Está la muerte del tipo de color, de acuerdo. ¡Pero cómo se precipita todo el mundo en llamarme asesino, y en convertir el relato en una venganza jovial de unos bonachones ladronzuelos sobre un odioso supercriminal! En primer lugar, nadie ve cómo el hombre es asesinado y, sorprendentemente, a nadie se le ocurren las hipótesis más verosímiles: que el tipo se precipitó al vacío al tratar de rescatar a su gato, que creyó distinguir un dólar de plata en el suelo y al asomarse para ver mejor perdió pie, que (esto es lo más probable, lo reconozco) se asustó tanto tras la visita de mis hombres que decidió suicidarse. Porque, en efecto, mi gente fue a verle, pero sólo para conminarle amablemente a colaborar en la recuperación del dinero y, en vista de su negativa, para intimarle bajo amenaza a reconsiderar su postura. No discuto que los hombres quizá se excedieron en su presión, pero de ahí a cometer un asesinato… ¿A alguien le gusta tener problemas, con la policía o con compinches vengativos? A mí, desde luego, ni me gusta ni me conviene. En resumen, en la vida hay accidentes, y admito, como mucho, un accidente –que desde luego ni aprobaría ni, mucho menos, dejaría impune, en caso de tener la seguridad de que fue debido a la agresividad incompetente de mis empleados–.
Luego viene la venganza de RyN sobre el pobre inocente que suscribe la presente. Sí, de acuerdo, son muy listos (si uno se cree todo el montaje, claro: ¿alguien puede imaginar que yo no iba a hacer mil averiguaciones directas e indirectas acerca de ese garito surgido de la noche a la mañana, que yo no iba a enviar a agentes encubiertos a verificar bien verificado que no era todo un trampantojo? –pero ya se sabe con el cine americano: si a uno le ponen el sambenito de malo tiene que ser también tonto, y acabar debidamente escarmentado al final–).
Pero si RyN son tan listos, ¿por qué no dicen ni una sola frase medianamente inteligente, ingeniosa, seria o divertida en todo el metraje? A uno de mis hombres le advierto, en un momento dado, de que podría llegar a tener ideas propias, si sigue en presencia de Redford y mía. Pero, honestamente, a RyN habría que advertirles de que carecen por completo de ideas propias o ajenas. Sus frases son pedestres y funcionales hasta el hastío: ni un chiste, ni una reflexión, ni una réplica aguda, ni una intuición de ningún tipo. Sólo el intercambio mostrenco de frases de dos fontaneros reparando una cañería.
Por ejemplo, hay pobres y pícaros, hay una criminalidad rampante, hay “ley seca”, hay un duelo rabioso de estrategias de supervivencia, hay formulaciones específicas del afecto o el odio en este contexto de necesidad y fiebre. ¿Una sola palabra, una sola alusión, una sola imagen vigorosa, acerca de todo ello? Ni la más mínima.
La decepción es total cuando uno considera la fecha de producción de esta película. Es increíblemente tardía, tan reciente como 1973, cuando el cine contaba ya con un buen puñado de obras maestras de los géneros de comedia y de gángsters. “El golpe” pretende ser una rememoración o un homenaje a esos grandes clásicos, a su ambiente, a sus maneras narrativas, a sus caracteres. Pero, a mi juicio, falla en todos los campos: en la atmósfera, en los diálogos, en la psicología de los caracteres y hasta en la nómina de éstos (me parece sencillamente bochornosa la presencia del carácter de Durning, que no aporta nada más que tres o cuatro sustos y carreras del todo irrelevantes; y algo podría decirse también de esos tipos imposibles, de esos hampones beatíficos prestos a “liberar su agenda” en homenaje al santo raterillo caído en combate).