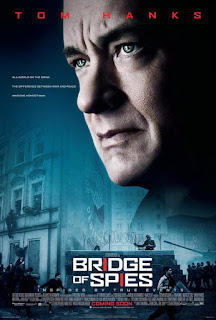(Mi comentario a “El puente de los espías” (2015), de Steven Spielberg)
Por el precio de una sola entrada, “El puente de los espías” nos ofrece la
atractiva posibilidad de ver dos películas: una, de juzgados, y otra, de
espías. ¿Qué tacaño podría resistirse a esta oferta? Sin embargo, ni el mayor
manirroto podría evitar, a la salida de la proyección, el incómodo regusto de haber
sido estafado, luego de no haber visto, en realidad, no ya dos, sino ni
siquiera media película...
Tanto la trama judicial como la de espionaje son ramplonas, lineales,
mecánicas, previsibles. Recuerdan a muchas otras que hemos visto, dejando al
tiempo la impresión de que sin duda no recordaremos éstas durante mucho tiempo…
No hay sorpresa, no hay imaginación, no hay creatividad. Las dos mitades de “El
puente de los espías”, yuxtapuestas, no alcanzan para formar una sola película,
digna y memorable…
¿Dónde está el esperado toque brillante de los hermanos Coen, coautores del
guión?, ¿dónde su don del humor, del personaje, de la intriga? En ninguna
parte. Y mi sospecha es que ello se debe a haberse visto obligados a servir
fielmente a un incidente y a un carácter reales. ¡Pero a los hermanos Coen no
hay que atarles a la realidad!
A Spielberg sí se le puede cargar con la realidad, porque él sí sabe qué
hacer con ella. Habitualmente. Pero no, por cierto, en “El puente de los
espías”, donde, de modo inesperado, el pintor se impone al fotógrafo, y lo hace
con todos sus vicios. Y, además, con tal rotundidad que la historia real, de
puro coloreada, termina siendo casi irreconocible…
Los colores del Spielberg pintor son bien conocidos pero, como digo, aquí
se aplican de un modo sencillamente enfermizo. Hagamos abstracción, en este
caso, de todo el almíbar de valores familiares (niños devotos, esposas
abnegadas, etc.) y demás compota buenista, muy oportuna y muy adecuada para el
estreno navideño de la película, y centrémonos en pecados menos veniales.
En primer lugar, el maniqueísmo. Es, en “El puente de los espías”, un rasgo
tan deliberado y tan avasallador que, literalmente, aplasta la película bajo su
peso. Y resulta increíble, o casi increíble, que una película rodada en 2015 se
complazca de tal modo en reducir una época histórica (sea la época que sea) a
un contrastado retrato en blanco y negro de buenos beatíficos y malos
demoníacos. Y ello, cuando la película misma alude conveniente y honestamente,
por boca del asustado hijo del abogado, a la histeria y a las consiguientes
distorsiones de la verdad que fueron desatadas por aquellos años trémulos de la
guerra fría.
El contraste entre la escena norteamericana y la soviética alcanza extremos
caricaturescos. La deformación es perceptible en el tratamiento fotográfico
mismo (las tonalidades elegidas, la luminosidad) y, naturalmente, mucho más en
los antitéticos comportamientos descritos: los brutales interrogatorios rusos
del piloto americano capturado frente al civilizado diálogo estadounidense con
el espía soviético, los torturadores contrapuestos al humanísimo abogado, el
“ukase” judicial frente al “due process”, etc. La obvia superioridad de un
sistema jurisdiccional garantista, codificado, respetuoso de la dignidad del
prisionero, humano en forma y fondo, etc., etc., no precisa, y hasta rechaza,
ser apuntalada por ninguna estrategia deformante o propagandística.
La gran ironía de la contraposición entre ambas jurisdicciones, la
americana y la soviética, viene dada por el resultado real, histórico, de los
procesos seguidos al espía (en los Estados Unidos) y al piloto (en la Unión
Soviética). Muy sorprendentemente, al menos para mí, un arrojado piloto de
guerra, capturado tras invadir un espacio aéreo enemigo con el propósito
manifiesto de fotografiar instalaciones militares, fue sentenciado a una pena
más benigna que un apacible espía civil, cuya sola ocupación parece ser
deambular por Nueva York pintando acuarelas y tomando fotos que bien podrían
ser servir como postales para sus nietos… La retribución que la justicia
soviética impuso en realidad al militar invasor fueron unos años de prisión,
mientras que el afable observador neoyorquino fue en cambio condenado, por los
tribunales estadounidenses, a prisión perpetua (y lo hubiera sido a la pena capital
de no haber mediado consideraciones de pura estrategia diplomática…).
Aparte del maniqueísmo, la consabida (y normalmente adecuada, habilidosa y
resultona) simplicidad de Spielberg resulta, en “El puente de los espías”,
sumamente insípida. Por obra de esa simplicidad, el relato del juicio al espía,
el de las gestiones del servicial abogado al otro lado del Telón del Acero, el
del trabajado intercambio del espía por el piloto, adquieren un aire de
avatares como de cuento infantil: un cuento de espías (por no decir “un cuento de
hadas”…).
Nada pudo ser tan sencillo, ni en el proceso de enjuiciamiento ni en el de
negociación, ni en el trasfondo judicial ni en el político ni en el diplomático,
en un caso así. En un tema con tantos matices, aristas, sombras, como éste (el
espionaje y los intercambios de espías durante la guerra fría), la simplicidad
raya casi siempre con la simpleza.
Por ofrecer puntos de referencia (en realidad, de contraposición) en que
apoyar mi juicio, tan severo, se me ocurre mencionar los nombres bien conocidos
de John Le Carré y de Graham Greene. Escribiendo en aquella época, los años
60-70, y no cuarenta años después, no instalados como Spielberg en la comodidad
y la complacencia de una guerra (la guerra fría) ganada, ambos novelistas son
capaces de transmitir la complejidad (cuando no la ambigüedad) diplomática,
emocional, ética, política, del “gran juego” de las naciones y de sus “pequeños
(¡pero densísimos!) jugadores”, durante las décadas del equilibrio helado de
los dos bloques. Pues bien, ni un ápice de la “seriedad” de esos clásicos del
espionaje (uso la palabra “seriedad” por condensar sus mejores rasgos en una
sola palabra) puede atisbarse en la trivial, superficial y monocroma “El puente
de los espías”.
Un defecto de muy otra índole que el maniqueísmo y el simplicismo (aunque
no sin relaciones con ellos) es el patrioterismo. Sin entrar ahora en
disquisiciones “metafísicas” acerca del valor (o disvalor) del patriotismo, o
acerca de la fina línea que separa, en el cine de los Estados Unidos, la
película patriótica de la pura “americanada”, y reconociendo sin ambages la
dignidad y el decoro habituales del cine de Spielberg, fuerza es reconocer la
curiosa conjugación de la reflexión nacional en “El puente de los espías”.
La indagación por la raíz, la diferencia, el valor o el “destino
manifiesto” de los Estados Unidos parece un empeño decidido del reciente
Spielberg. Baste con mencionar “Lincoln”, si es que este título puede
escribirse al lado de “El puente de los espías” sin incurrir en impertinencia o
incluso en blasfemia (puesto que “Lincoln” es, en todos los aspectos, una obra
magistral e imperecedera, frente a la cual “El puente de los espías” se
difuminará pronto en un olvido casi absoluto).
En “El puente de los espías” hay una afirmación rotunda, expresada con
solemne y eficaz retórica, de un patriotismo que podríamos llamar cívico. La
superioridad de los Estados Unidos, y el orgullo y la adhesión que suscitan en
nacionales y extranjeros, descansaría en su calidad constitucional, es decir,
en los valores encarnados en su ley fundamental: la libertad, la dignidad, los
límites del poder, las garantías en el trato con la autoridad, etc. No hace
falta decir que no cabe imaginar patriotismo de mejor ley, ni más admirable ni
más amable, que éste.
Sin embargo, hay en la película un momento central en que esta proclama se
adereza de un modo cuanto menos llamativo. Me refiero al montaje paralelo del
alegato del abogado ante el Tribunal Supremo y de la arenga, repleta de
tecnicismos, que el instructor de vuelo dirige a los pilotos destinados al
cielo ruso. La alternancia entre el discurso legal, de principios superiores, y
el discurso militar, de medios y objetivos instrumentales, transmite una visión
patriótica en que la superioridad legal y moral se ve complementada (¿como
corolario, como refuerzo, como amenaza?) por la superioridad militar.
Un crítico menos retorcido que yo, o más benévolo, podría aducir que ese
montaje paralelo vino impuesto, de hecho, por la realidad histórica. Puesto que
es un hecho que la vista y decisión sobre el espía ruso tuvo lugar, en el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en marzo de 1960, justo al mismo tiempo
en que se desarrollaba la instrucción de la escuadrilla de reconocimiento para
la misión que concluiría con la captura del piloto (el 1 de mayo de 1960). (Por
suplementar estas alusiones factuales, anoto que la sentencia del espía ruso
Rudolf Abel había recaído en noviembre de 1957, y que el intercambio con el
piloto protagonista del llamado “incidente del U-2” se realizaría en febrero de
1962, en el puente berlinés de Glienicke). Pero, siendo esta simultaneidad muy
cierta, parece obvio que el tratamiento cinematográfico de la misma podría
haber sido muy otro.
Añadamos en cuarto lugar, y para concluir este ya extenso comentario, como
otro de los patrones de Spielberg que “El puente de los espías” deforma o
exagera, ese cuidado técnico que podría calificarse, a veces, de manierismo. Muy
evidente, y muy logrado, en “Lincoln”, aparece aquí, en cambio, como forzado y
repetitivo. Un simple ejemplo bastará para demostrarlo: el despliegue de
efectos y tratamientos lumínicos con que el operador Janusz Kaminski embellece
“Lincoln” parece reducirse, en “El puente de los espías”, a diálogos en un
contraluz reiterado hasta la saciedad.